
Historias de mi barrio. Eduardo Oconitrillo García, Francisco Enríquez Solórzano y otros. Editorial Costa Rica, 1997.
Historia chica de San José
Carlos Arroyo – Mis Libros con Notas
En su libro “El costarricense”, publicado en 1975, Constantino Láscaris decía que en el centro de la ciudad de San José cada vez vivían menos personas ya que los vecinos de la capital preferían trasladarse a las afueras. La tendencia se mantuvo y las afueras quedan cada vez más alejadas del centro. Propiamente en el centro de San José viven muy pocas personas. Cada vez más casas de los barrios josefinos son demolidas (las pequeñas) o transformadas para servir de oficinas o locales comerciales (las grandes). En los elegantes barrios de Amón, Otoya y González Lahmann quedan pocas residencias. Hay más en los barrios de clase media como Aranjuez, Don Bosco, Barrio Luján o Barrio México. En el centro de la capital hay muchas aglomeraciones de tránsito y los vehículos, que intentan moverse por donde puedan, cortan camino por esos barrios en los que ya ningún niño juega en la calle.
Es normal que las ciudades crezcan y que la vida en ellas cambie. Lo que no debe permitirse es que se pierda la memoria de las ciudades. Los historiadores, que solían ocuparse en sus investigaciones de intrigas políticas y grandes movimientos sociales, lo que podríamos llamar «La gran historia del país», han descubierto que parte de su trabajo también es recopilar testimonios sobre la vida cotidiana, es decir, «La historia chica del pueblo».
Con el fin de rescatar la memoria del San José apacible y sereno que ya pocos recuerdan, los historiadores Eduardo Oconitrillo García y Francisco Enríquez Solórzano recopilaron doce amenos relatos de vecinos de la capital que fueron publicados bajo el título Historias de mi barrio.
El libro nos lleva a una ciudad que solo tenía servicio de electricidad después de las cinco de la tarde y en la que los postes del alumbrado público eran encendidos y apagados, como en El Principito, uno por uno por un hombre que llevaba un palo largo para activar el interruptor. Las puertas de las casas se mantenían con la puerta abierta y si, al acostarse, sus habitantes olvidaban cerrarla, el policía que hacía la ronda nocturna se encargaba de hacerlo. En la madrugada se escuchaban las ruedas de madera de las carretas de bueyes sonar contra el pavimento. En las carretas transportaban el queso de Coronado y las legumbres de Guadalupe y Moravia rumbo al mercado. En el viaje de vuelta, las carretas llevaban amarrados a varios perros callejeros, quienes avanzaban casi arrastrados como si supieran que habérselos entregado al boyero significa su exilio de la ciudad. Los campesinos no los mataban, hay que aclararlo, solamente los llevaban bien lejos. El carretón de la basura hacía su recorrido escoltado por zopilotes.
Otro carretón repartía el hielo de puerta en puerta. Como en aquel tiempo no había refrigeradoras, lo que hacían para alargar la vida de los alimentos que pudieran descomponerse era almacenarlos con hielo en una caja metálica. En la ciudad había muchos cines (hoy no queda ni uno) y por entonces era tan elegante y distinguido asistir al cine Líbano, que los parroquianos se peinaban y vestían cuidadosamente para ir a la función. Había tan pocos automóviles que cuando uno se estacionaba, los niños le hacían rueda para verlo. El más impresionante era la enorme limosina de Santos Matute Gómez, el hermano del dictador venezolano Juan Vicente Gómez. Otro venezolano, Rómulo Betancourt, vivía en Barrio México y allí conoció a su novia Carmen Valverde, una tica que jamás se imaginó que llegaría a ser la primera dama de Venezuela.
Fausto Pacheco, el gran artista cuyas obras hoy se cotizan en millones, vendía sus paisajes casa por casa a diez colones el cuadro y, para que el cliente tuviera para escoger, llevaba varios arrollados bajo el brazo. José Daniel Zúñiga, el compositor, puso frente a su casa un letrero de «Viva Picado», los seguidores de León Cortés, el otro candidato, arrancaban la propaganda de Picado, pero la de la casa de don José Daniel no la tocaron por la sencilla razón de que don José Daniel tenía unas hijas muy lindas.

Barrio México.
Abel Pacheco, uno de los autores del libro, cuenta cómo las monjas salesianas mantenían a raya a los muchachos del Colegio de los Ángeles para que no se acercaran a las niñas del Colegio María Auxiliadora, donde era profesora la Beata Sor María Romero, de quien cuenta una anécdota mística.
Jorge Arguedas Truque, otro de los autores, en su testimonio confiesa, sesenta años después de los hechos, que fue él quien le hizo una broma pesada a don Beto Cañas en su lejana juventud y que don Beto toda su vida quiso averiguar quién había sido el responsable y nunca pudo averiguarlo.

Barrio La Dolorosa.
Los altercados en aquella apacible aldea eran pocos, pero reiterados. Cada año, el padre Rosendo Valenciano celebraba las fiestas patronales de la Virgen de la Merced con un juego de pólvora pese a las protestas, también anuales, del doctor Peña Chavarría, director del Hospital San Juan de Dios, que queda al frente de la parroquia, porque los enfermos tuvieran que soportar semejante escándalo.
Se mencionan establecimientos comerciales que muchos no conocimos ni de nombre. Y se mencionan a personajes interesantes como don Alejandro Aguilar Machado, que vivía a pocos pasos del Parque Central, donde ahora está la Soda El Parque, a don Luis Paulino Jiménez Ortiz, cuya espaciosa casa, diagonal a la esquina sureste de la Merced es hoy una cafetería, y a Alfredo Oreamuno Sinatra en el período oscuro de su vida.

Iglesia de la Merced.
El personaje más pintoresco del libro es el doctor Adolfo Carit, un hombre muy extraño, sin amigos y sin familia que, salvo por el paseo diario, a la misma hora y por la misma ruta, permanecía siempre en su casa. El Dr. Carit fue quien construyó un espacio techado con pilas para que las mujeres que iban a lavar la ropa al río María Aguilar no tuvieran que hacerlo sobre las piedras. El Dr. Carit era huraño y misántropo, no recibía ni visitas ni correspondencia. Cuando alguien se acercaba a hablarle, se llevaba las manos atrás por si el interlocutor le extendía la suya. En todo caso, el mismo Doctor se encargaba de que nadie hablara con él más de un minuto. Era muy rico y, a pesar de que no quería trato ni amistad con nadie, era muy caritativo. Si se enteraba de una persona que tuviera alguna necesidad, le deslizaba un sobre con dinero bajo la puerta. Contribuyó con importantes obras sociales y, al morir, legó su fortuna al Estado para obras de bien social. Al igual que muchísimos otros de mi generación, yo nací en la Clínica Carit, que se debe a su generosidad.
Historias de mi barrio es un libro verdaderamente ameno y agradable. La ciudad que describe ya no existe y la vida en la capital de Costa Rica es totalmente distinta. En verdad sorprende que el cambio haya sido tan rápido. La gran mayoría de los autores de los testimonios aún viven. Cuando se hayan ido todos, quedará su testimonio sobre la historia chica de una ciudad que se hace cada vez más grande.
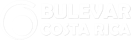

Comentario (0)